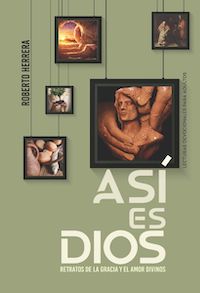EL DIOS DE LA SANTIDAD
|
Nunca podríamos aspirar a tener algunas de las características que admiramos en Dios. Son las que lo hacen a él un ser único e inigualable. Sin embargo, hay características de Dios que no solo podemos llegar a desarrollar en nuestra esfera, sino que él espera que así sea. Por ejemplo, la santidad. La misma Palabra inspirada por Dios nos dice: “Sean santos, porque yo soy santo” (1 Ped. 1:16).
En este pasaje del Nuevo Testamento, Pedro se hace eco del desafío que miles de años antes Dios había dado a su pueblo a través de Moisés, y que quedó registrado para nosotros en el Antiguo Testamento: “Han, pues, de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo; y los he separado de los pueblos para que sean míos” (Lev. 20:26). Cuando la Biblia dice que Dios es santo, pone en nuestra mente la idea de que él es todo pureza, que él es excelso, inmaculado, que no tiene en sí nada que lo contamine o manche. Dios es esencialmente apartado de todo lo incorrecto y lo impuro.
La santidad de Dios se puede ver en forma clara en la perfecta combinación de justicia y amor que se dan en él. Un ser santo no puede comulgar con la injusticia, y esa es la razón por la que Dios no puede abolir la Ley, como algunos que no lo conocen quieren sugerir. La justicia dice que el que peca debe morir (lee Rom. 6:23), y un Dios santo no puede contradecir la justicia. Ahora bien, una justicia arbitraria y sin amor no es verdadera justicia, por eso la santidad de Dios demanda que su amor se mezcle con la justicia para producir la perfecta salvación que nos ofrece por gracia.
A la santidad de Dios le debemos su decisión irrevocable de salvarnos, porque un Ser santo no puede ser indolente ante la desgracia del pecador condenado. Esa misma santidad nos recuerda que, si decidimos vivir en el pecado, nos estamos excluyendo de su presencia, porque el Dios santo no puede cohabitar con el pecado.
Adoremos al Dios santo, reverenciemos su nombre y recordemos que él anhela ver en nosotros la santidad que le es propia. Eso significa que vivamos apartados de toda maldad e impureza, mientras nos rendimos a él en una vida de servicio movida por el amor de Cristo. ¡Eso sí es ser un santo de Dios!